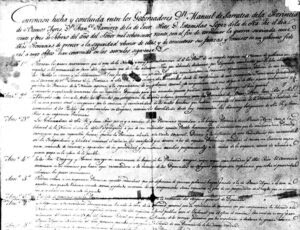Texto del Tratado del
Pilar del 23 de febrero de 1820
Pacto celebrado en la
Capilla del Pilar entre los Gobernadores de Buenos Aires, Santa Fe y Entre
Ríos.
Convención hecha y
concluída entre los Gobernadores D. Manuel Sarratea, de la Provincia de Buenos
Aires, D. Francisco Ramirez de la de Entre Ríos, D. Estanislao Lopez de la de
Santa Fe el día veinte y tres de Febrero del año del Señor mil ochocientos veinte,
con el fin de terminar la guerra suscitada entre dichas Provincias, de proveer
a la seguridad ulterior de ellas, y de concentrar sus fuerzas y recursos en un
gobierno federal, a cuyo objeto han convenido en los artículos siguientes:
Artículo 1
Protestan las partes
contratantes que el voto de la Nación, y muy particularmente el de las
Provincias de su mando, respecto al sistema de govierno que debe regirlas se ha
pronunciado a favor de la confederación que de hecho admiten. Pero que debiendo
declararse por Diputados nombrados por la libre elección de los Pueblos, se
someten a sus deliberaciones. A este fin elegido que sea por cada Provincia
popularmente su respectivo representante, deberán los tres reunirse en el
Convento de San Lorenzo de la Provincia de Santa Fe a los sesenta días contados
desde la ratificación de esta convención. Y como están persuadidos que todas
las Provincias de la Nación aspiran a la organización de un gobierno central,
se comprometen cada uno de por sí de dichas partes contratantes, a invitarlas y
suplicarles concurran con sus respectivos Diputados para que acuerden quanto
pudiere convenirles y convenga al bien general.
Artículo 2
Allanados como han sido
todos los obstáculos que entorpecían la amistad y buena armonía entre las
Provincias de Buenos Ayres, Entre Ríos y Santa Fe en una guerra cruel y
sangrienta por la ambición y la criminalidad de los muchos hombres que habían
usurpado el mando de la Nación, o burlado las instrucciones de los Pueblos que
representaban en Congreso, cesaran las divisiones beligerantes de Santa fe y
Entre Ríos a sus respectivas Provincias.
Artículo 3
Los Gobernadores de Santa
fe y Entre Ríos por sí y a nombre de sus provincias, recuerdan a la heroica
Provincia de Buenos Aires cuna de la libertad de la Nación, el estado difícil y
peligroso a que se ven reducidos aquellos Pueblos hermanos por la invasión con
que lo amenaza una Potencia extrangera que con respetables fuerzas oprime la
Provincia aliada de la Banda Oriental. Dexan a la reflexión de unos ciudadanos
tan interesados en la independencia y felicidad nacional el calcular los
sacrificios que costará a los de aquellas provincias atacadas el resistir un
Exercito imponente, careciendo de recursos, y aguardan de su generosidad y
patriotismo auxilios proporcionados a lo arduo de la empresa, ciertos de
alcanzar quanto quepa en la esfera de lo posible.
Artículo 4
En los Ríos de Uruguay y
Parana navegarán unicamente los Buques de las Provincias amigas, cuyas costas
sean bañadas por dichos Rios. El Comercio continuará en los términos que hasta
aquí, reservandose a la decisión de los Diputados en congreso cualesquiera
reforma que sobre el particular solicitaren las partes contratantes.
Artículo 5
Podrán bolver a sus
respectivas Provincias aquellos individuos que por diferencia de opiniones
políticas hayan pasado a la de Buenos Aires, o de esta a aquellas, aun quando
hubieren tomado armas y peleado en contra de sus compatriotas: serán repuestos
al goze de sus propiedades en el estado en que se encontraren y se hechará un
velo a todo lo pasado.
Artículo 6
El deslinde de territorio
entre las Provincias se remitirá, en caso de dudas a la resolución del Congreso
general de Diputados.
Artículo 7
La deposición de la
antecedente administración ha sido la obra de la voluntad general por la
repetición de desmanes con que comprometía la libertad de la Nación con otros
excesos de una magnitud enorme. Ella debe responder en juicio público ante el
Tribunal que al efecto se nombre; esta medida es muy particularmente del
interes de los Xefes del Exercito Federal que quieren justificarse de los
motivos poderosos que les impelieron a declarar la guerra contra Buenos Aires
en Noviembre del año proximo pasado y conseguir en la libertad de esta
Provincia a la de las demas unidas.
Artículo 8
Será libre el comercio de
Armas y municiones de guerra de todas clases en las Provincias federadas.
Artículo 9
Los prisioneros de guerra
de una y otra parte serán puestos en libertad después de ratificada esta
convención para que se restituyan a sus respectivos Exercitos o Provincias.
Artículo 10
Aunque las Partes
contratantes están convencidas de que todos los artículos arriba expresados son
conformes con los sentimientos y deseos del Exmo. Sr. Capitán General de la
Banda Oriental Don José Artigas según lo ha expresado el Sr. Gobernador de
Entre Rios que dice hallarse con instrucciones privadas de dicho Sr. Excmo.
para este caso no teniendo suficientes poderes en forma, se ha acordado
remitirle copia de esta nota, para que siendo de su agrado, entable desde luego
las relaciones que puedan convenir a los intereses de la Provincia de su mando,
cuya incorporación a las demas federadas, se miraría como un dichoso
acontecimiento.
Artículo 11
A las quarenta y ocho
oras de ratificados estos tratados por la Junta de Electores dara principio a
su retirada el Exercito federal hasta pasar el Arroyo del Medio. Pero
atendiendo al estado de debastación a que ha quedado reducida la Provincia de
Buenos Ayres por el continuo paso de diferentes Tropas, verificará dicha retirada
por divisiones de doscientos hombres para que así sean mejores atendidas de
viveres y cabalgaduras, y para que los vecinos experimenten menos grabamen.
Queriendo que los Sres. Generales no encuentren inconvenientes ni escases en su
transito para si o sus tropas, el Señor Gobernador de Buenos Ayres nombrará un
Individuo que con este objeto les acompañe hasta la linea divisoria.
Artículo 12
En el término de dos días
o antes si fuese posible será ratificada esta prevención por la muy Honorable
Junta de Representantes.
Fecho en la capilla del
Pilar a 23 de febrero de 1820.
MANUEL DE SARRATEA –
ESTANISLAO LÓPEZ – FRANCISCO RAMÍREZ
Fuentes:
Tratado
del Pilar (2019). Recuperado de Enciclopedia de Historia
https://constitucion.online/pactos-preexistentes/tratado-del-pilar/